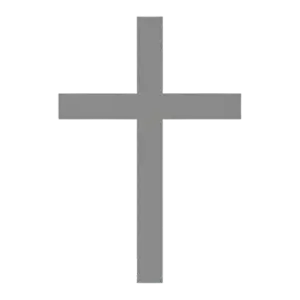Calvario

El Calvario, conocido también como Gólgota, es el lugar sagrado donde Jesucristo fue crucificado, un evento central en la fe cristiana que representa la redención de la humanidad. Este sitio, ubicado a las afueras de la antigua Jerusalén, es un punto de profunda veneración y peregrinación, y su significado trasciende su ubicación física para simbolizar el sufrimiento y el sacrificio redentor de Jesús. A lo largo de los siglos, el Calvario ha sido objeto de estudio, devoción y construcción de importantes edificaciones, como la Basílica del Santo Sepulcro, que hoy lo alberga junto con la tumba vacía de Cristo.
Tabla de contenido
Nombre y Etimología
El término «Calvario» proviene del latín Calvaria, que significa «calavera» o «cráneo»1. Este nombre es una traducción del arameo Gólgota y del griego Kranion, ambos con el mismo significado1. Aunque en la tradición popular se le ha referido como «Monte Calvario» o «Colina del Cráneo» debido a su posible forma, los Evangelios se refieren a él simplemente como un «lugar»1 (Mateo 27:33; Marcos 15:22; Lucas 23:33; Juan 19:17).
Origen del Nombre
Existen varias teorías sobre el origen del nombre «Gólgota» o «Calvario»1:
Lugar de Ejecuciones Públicas: Una teoría sugiere que el Calvario era un sitio de ejecuciones públicas donde los cuerpos de los ajusticiados, y sus cráneos, quedaban expuestos, dando así nombre al lugar1.
Cercanía a un Cementerio: Otra hipótesis plantea que el nombre podría derivar de un cementerio cercano1. La tumba de José de Arimatea, donde Jesús fue sepultado, no se cree que fuera una tumba aislada, y se ubicaba en un área que Josefo describió más tarde como conteniendo el monumento del sumo sacerdote Juan1. Esta teoría también podría explicar la escasa población en esa zona durante el asedio de Jerusalén1.
Forma Física del Lugar: Una teoría más popular y plausible, apoyada por San Lucas, es que el nombre se debía a la configuración física del sitio, que se asemejaba a una calavera o un montículo con forma de cráneo1. La raíz hebrea de Gólgota, que significa «rodar», podría también referirse a la forma redondeada de una calavera1.
Tradición del Cráneo de Adán: Una antigua tradición judía, conocida por los talmudistas y los Padres de la Iglesia, sostenía que el cráneo de Adán fue depositado en este lugar. La sangre de Cristo, al derramarse, habría llegado hasta él, simbolizando la redención del pecado original1. Esta tradición se refleja en la iconografía cristiana, donde a menudo se representan cráneos y huesos al pie del crucifijo1. Los Evangelistas no contradicen esta idea, ya que hablan de un cráneo, no de muchos1.
Aunque cada teoría tiene sus puntos fuertes y débiles, los evangelistas se enfocaron más en proporcionar un equivalente inteligible para el nombre oscuro «Gólgota» que en detallar su origen1.
Datos Descriptivos según el Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento ofrece algunas pistas sobre la ubicación del Calvario1:
La crucifixión tuvo lugar fuera de los muros de la ciudad (Hebreos 13:12)1.
Estaba cerca de la ciudad (Juan 19:20)1.
Había una tumba recién excavada en un jardín no muy lejos (Juan 19:41)1.
El lugar probablemente estaba cerca de un camino frecuentado, permitiendo que los transeúntes injuriaran a Jesús1.
Simón de Cirene venía del campo cuando fue obligado a cargar la cruz, lo que sugiere que el lugar no estaba en los caminos que conectaban Belén o Siloé con Jerusalén, pero podría ser cualquier otra entrada a la ciudad (Mateo 27:30; Marcos 15:24, 29; Lucas 23:26)1. La distancia exacta desde el pretorio donde Jesús fue juzgado es una cuestión de conjetura1.
La Tradición del Calvario
Después de la era Apostólica, no se tiene mucha información sobre el Calvario hasta el siglo IV1. La autenticidad del sitio tradicional del Calvario está intrínsecamente ligada a la del Santo Sepulcro1. Los escritores eclesiásticos que rompieron el silencio después de los Evangelistas no dejaron lugar a dudas sobre la transmisión de la memoria del sitio1. La comunidad de Jerusalén, custodiada por una sucesión continua de obispos desde tiempos apostólicos, mantuvo viva esta tradición1.
A lo largo de los siglos, el Calvario ha sido objeto de devoción y transformaciones arquitectónicas1:
Siglo V: Rufino se refirió a la «roca del Gólgota» a principios del siglo V1. Desde el siglo VI, se comenzó a designar al Calvario como una montaña1. Santa Melania la Joven embelleció el Monte Calvario con una capilla en el año 4361.
Siglo VI: El lugar fue descrito como un «montículo de escaso tamaño» (deficiens loci tumor), aparentemente natural, y se accedía a él mediante escalones1. Estaba a quince pasos del Santo Sepulcro, rodeado de barandales de plata y contenía una celda donde se guardaba la Cruz, junto con un gran altar1.
Siglo VII: Después de las devastaciones persas en 614, una gran iglesia reemplazó a la capilla en ruinas1. De su techo colgaba una rueda de bronce adornada con lámparas sobre una cruz de plata que se encontraba en el zócalo del madero de Jesús1.
Siglo XI: Esta iglesia fue destruida en 1010, pero restaurada en 10481.
Siglo XII: El peregrino Soewulf (1102) mencionó que la roca debajo estaba «muy agrietada cerca del foso de la Cruz»1. En 1149, la capilla del Calvario fue unida por los cruzados con los oratorios circundantes en una vasta basílica1.
El lugar del Calvario que hoy se venera se encuentra dentro de la Basílica del Santo Sepulcro1. Esta capilla se divide en dos secciones por dos pilares macizos1. La capilla de la Exaltación de la Cruz, en el norte, pertenece a los griegos ortodoxos, mientras que la de la Crucifixión, en el sur, es de los latinos1. En el extremo oriental, detrás de una hilera de lámparas votivas, hay tres altares que marcan las estaciones undécima, duodécima y decimotercera del Vía Crucis1. El altar de la duodécima estación, en la capilla griega, señala la posición de la Cruz de Jesús, cerca de una grieta en la roca causada por el terremoto1. Dos discos de mármol negro a sus lados indican las presuntas posiciones de las cruces de los malhechores1. Los altares de la Crucifixión y Mater Dolorosa (undécima y decimotercera estaciones) pertenecen a los latinos1.
El Calvario en la Espiritualidad Católica
El Calvario es un símbolo fundamental en la espiritualidad católica, representando el punto culminante del amor de Dios y el sacrificio de Cristo por la redención de la humanidad. Es un lugar de profunda meditación sobre el sufrimiento de Jesús y la victoria sobre el pecado y la muerte.
La Via Crucis o Estaciones de la Cruz es una devoción popular que permite a los fieles meditar sobre el camino de Jesús al Calvario, desde su condena hasta su sepultura1. Esta práctica ayuda a los católicos a unirse espiritualmente al sufrimiento de Cristo.
Para muchos, el Calvario no es solo un sitio histórico, sino un estado de ánimo, un llamado al coraje y la fe frente a las pruebas2,3. El Padre Niceforo, ante el martirio inminente, exhortó a sus hermanos a ver su situación como su propio Getsemaní, animándolos a morir por Cristo y considerándose «moradores del Calvario»2,3. Este pasaje ilustra cómo la experiencia del Calvario se convierte en una metáfora de la fortaleza espiritual y la unión con Cristo en el sufrimiento2,3.
Conclusión
El Calvario, más allá de ser un lugar geográfico en Jerusalén, es un pilar de la fe católica, el sitio donde el amor divino se manifestó en su máxima expresión a través del sacrificio de Jesucristo. Su etimología, historia y su presencia en la Basílica del Santo Sepulcro, lo convierten en un epicentro de peregrinación y devoción. La meditación sobre el Calvario invita a los fieles a una profunda reflexión sobre el significado de la Cruz, el sufrimiento redentor y la esperanza de la resurrección.
Citas
Monte Calvario, The Encyclopedia Press. Enciclopedia Católica, §Monte Calvario. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31 ↩32 ↩33 ↩34 ↩35 ↩36 ↩37 ↩38 ↩39 ↩40 ↩41 ↩42 ↩43 ↩44
Papa Juan Pablo II. Geltrude Comensoli (1847-1903) - Homilía de beatificación, § 2 (2009). ↩ ↩2 ↩3
Papa Juan Pablo II. 1 de octubre de 1989: Beatificación de Nicéforo y sus Compañeros mártires, y de Lorenzo Salvi, Geltrude Comensoli y Francisca-Ana Carbonell - Homilía, § 2 (1989). ↩ ↩2 ↩3