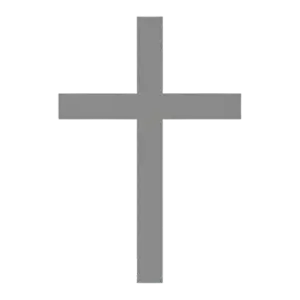Cisma de Oriente

El Cisma de Oriente, o el Gran Cisma, marca la división formal entre la Iglesia Católica en Occidente y las Iglesias Ortodoxas en Oriente, un evento complejo y multifacético que se desarrolló a lo largo de siglos, culminando en 1054 con el intercambio de excomuniones entre Roma y Constantinopla. Aunque este año se considera un punto de inflexión, el cisma no fue un suceso único, sino el resultado de una progresiva alienación cultural, política y teológica. Las diferencias lingüísticas, las distintas concepciones del rol del Papa, las prácticas litúrgicas (como el uso de pan ácimo en la Eucaristía latina o la adición del Filioque al Credo Niceno), y las rivalidades entre Constantinopla y Roma contribuyeron a una fractura que, a pesar de los esfuerzos de reconciliación, persiste hasta hoy, aunque con un espíritu ecuménico renovado.
Tabla de contenido
Orígenes del distanciamiento entre Oriente y Occidente
El camino hacia el Cisma de Oriente fue un proceso gradual de distanciamiento entre las dos mitades de la Cristiandad, la oriental y la occidental, cada una desarrollando características distintas. Este extrañamiento fue en gran parte inevitable debido a varios factores1.
Diferencias culturales y lingüísticas
Una de las causas fundamentales fue la creciente brecha lingüística y cultural. Occidente, con Roma como su centro principal, utilizaba el latín, mientras que Oriente, dominado por Constantinopla, hablaba griego1. Esta barrera lingüística no solo dificultaba la comunicación, sino que también generaba sospechas y malentendidos. Por ejemplo, en los concilios, los legados papales hablaban en latín sin ser comprendidos, y las deliberaciones en griego a menudo confundían a los legados. La necesidad de intérpretes llevó a dudas sobre la fidelidad de las traducciones, aumentando la desconfianza mutua1.
Distintas estructuras eclesiales y políticas
Aunque desde los primeros tiempos existió una jerarquía graduada de metropolitanos, exarcas y primados, y la conciencia de que el Papa en Roma era el principal patriarca, las dos regiones se agruparon en torno a centros diferentes1. La Iglesia de Oriente se consolidó gradualmente en torno a Constantinopla, que, a pesar de no ser una sede apostólica ni tener tradiciones gloriosas, fue adquiriendo una autoridad desproporcionada sobre los otros tres patriarcados orientales (Alejandría, Antioquía y Jerusalén), principalmente debido a la influencia política del emperador bizantino1. Esta usurpación de autoridad por parte de Constantinopla generó fricciones con Roma, que veía en ella una novedad y una acción no canónica1.
Políticamente, el reconocimiento de los reyes francos como Emperadores de Occidente por parte de los papas también pesó en los círculos políticos bizantinos, acentuando la división2.
Las grandes controversias teológicas y prácticas
Aunque el Cisma de Oriente se considera principalmente un cisma (una separación de la unidad de la Iglesia) más que una herejía (una desviación doctrinal fundamental), surgieron varias diferencias teológicas y prácticas que contribuyeron al conflicto1.
La controversia del Filioque
Una de las disputas teológicas más significativas fue la inserción de la cláusula «Filioque» (que significa «y del Hijo») en el Credo Niceno en Occidente2. Esta adición afirmaba que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mientras que la formulación original del Credo, y la mantenida por Oriente, afirmaba que el Espíritu Santo procede solo del Padre. Para los bizantinos, esta adición unilateral al Credo por parte de Benedicto VIII en 1013 fue una afrenta3. Los teólogos orientales rechazaron el Filioque no solo por ser una adición, sino porque lo consideraban doctrinalmente erróneo, creyendo que socavaba el principio de que el Padre es la única fuente de la divinidad4. Sin embargo, la Enciclopedia Católica señala que la doctrina de la procesión del Espíritu Santo ab utroque (de ambos) no era nueva en el siglo IX, y que Padres griegos como San Juan Damasceno y San Máximo el Confesor ya la habían favorecido sin ser acusados de herejía, sugiriendo que hubiera sido fácil encontrar un terreno común o un compromiso2.
En el siglo XX, hubo una disposición por parte de teólogos orientales a ver sus preocupaciones sobre el Filioque como una especulación injustificada o una falsificación de la doctrina trinitaria, y por parte de teólogos occidentales a atenuar sus propias afirmaciones sobre la necesidad teológica del Filioque4. La consulta teológica católico-ortodoxa de América del Norte señaló que la controversia del Filioque es primero una controversia de palabras4.
El uso de pan ácimo (ázimos)
Otro punto de contención litúrgica fue el uso de pan ácimo (sin levadura) para la Eucaristía en Occidente, en contraste con el pan fermentado (con levadura) usado en Oriente2. Esta diferencia se convirtió en una cuestión genuina y no un mero pretexto para los bizantinos3. De hecho, el Patriarca Miguel Cerulario ordenó el cierre de iglesias latinas en Constantinopla en 1052 por este motivo, en represalia por el cierre de iglesias griegas en el sur de Italia por parte de los normandos3. La Enciclopedia Católica afirma que la disputa era imposible de resolver, ya que cada Iglesia había estado usando su propio tipo particular de pan desde tiempo inmemorial2.
La primacía papal y la centralización de Roma
La creciente centralización del poder en Roma, especialmente debido a la Reforma Gregoriana (que alcanzó su apogeo con el Papa San Gregorio VII, r. 1073-1085), fue difícil de aceptar para los bizantinos3. La Enciclopedia Católica explica que la conciencia del cristiano primitivo era que los jefes de la Cristiandad eran los patriarcas, y que el principal patriarca estaba en Roma. Sin embargo, el jefe inmediato de cada parte de la Iglesia era su propio patriarca1. La avanzada de Constantinopla, que se convirtió en el principal centro eclesiástico de Oriente, la puso en conflicto con Roma, haciendo que el patriarca bizantino fuera casi inevitablemente el enemigo del Papa1. Los patriarcas orientales llegaron a considerar la autoridad papal como un obstáculo en cada paso, y su rebelión fue el resultado natural de la autoridad que habían logrado usurpar sobre otros obispos orientales1.
El evento de 1054: Cerulario y Humberto
El año 1054 es tradicionalmente considerado el punto de no retorno, aunque las excomuniones intercambiadas en ese momento fueron más bien un catalizador para la cristalización de una separación ya en ciernes.
Miguel Cerulario: un político astuto
Miguel Cerulario, patriarca de Constantinopla (1043-1058), es una figura central en el cisma. La Enciclopedia Católica lo describe como alguien que deseaba un cisma por ninguna otra razón, aparentemente, que para satisfacer su orgullo2. Era un hábil político, capaz de maniobrar a los adversarios y de generar apoyo popular a su favor3. Cerulario no era teólogo ni eclesiástico por inclinación, pero su intransigencia fue clave para frustrar la política pro-papal del emperador Constantino IX, quien buscaba una alianza con el Papa León IX contra los normandos3.
En 1052, Cerulario ordenó el cierre de las iglesias latinas en Constantinopla, citando el tema de los ázimos y buscando represalias por el cierre de iglesias griegas en el sur de Italia3. En 1053, tomó la drástica medida de borrar el nombre del Papa de sus dípticos, lo que era una declaración de guerra y un agresión gratuita sin precedentes1.
La misión del Cardenal Humberto
En respuesta a la situación y a la petición del emperador Constantino IX, el Papa León IX envió una delegación a Constantinopla en 1054, encabezada por el Cardenal Humberto de Silva Cándida, Federico de Lorena y Pedro de Amalfi3. La misión tenía un doble propósito: político, para forjar una alianza contra los normandos, y teológico, para abordar las diferencias3.
Sin embargo, tanto Humberto como Cerulario eran arrogantes y sobrepasaron los límites del decoro3. La intransigencia de Cerulario en frustrar la alianza con Roma llevó a los papas a buscar el apoyo de los normandos3.
Las excomuniones de 1054
El 16 de julio de 1054, los legados romanos, ante la obstinación de Cerulario, depositaron una bula de excomunión sobre el altar de Santa Sofía5. Esta excomunión iba dirigida específicamente contra Miguel Cerulario, León de Acrida (arzobispo de Ohrid) y sus partidarios, no contra toda la Iglesia bizantina1,5. La bula incluso reconocía que el emperador, el Senado y la mayoría de los habitantes de Constantinopla eran muy piadosos y ortodoxos1.
Sin embargo, existen dudas sobre la legalidad de esta excomunión, ya que el Papa León IX había fallecido en abril de 1054, y este hecho era conocido en Constantinopla. Se argumenta que Humberto actuó por su propia autoridad3. En respuesta, Cerulario también excomulgó a Humberto y a su séquito, no a toda la Iglesia Católica3.
El Cisma de Oriente no fue una rebelión que surgió en todo el Oriente, sino esencialmente la rebelión de una sede, Constantinopla, que, con el favor del emperador, logró arrastrar a los otros patriarcas al cisma1. Gradualmente, los otros patriarcas orientales se unieron a Cerulario, siguiendo la costumbre de mirar a Constantinopla para recibir órdenes1.
Consecuencias y esfuerzos de reconciliación
La brecha declarada en 1054 nunca ha sido reparada2. Sin embargo, la historia posterior ha visto varios intentos de reunificación.
La Iglesia Ortodoxa hoy
Hoy, la Iglesia Ortodoxa es una comunión de iglesias autocefálicas (autogobernadas), concentradas en Europa del Este y Medio Oriente6. Comparten la misma fe, sacramentos y una rica tradición bizantina. Reconocen como normativa los siete primeros concilios ecuménicos y consideran al Patriarca de Constantinopla como el primus inter pares (primero entre iguales), aunque sin autoridad para intervenir en los asuntos de otras iglesias6.
Intentos históricos de unión
A lo largo de los siglos, hubo esfuerzos por la unión, como el Concilio de Ferrara-Florencia (1438-1439), que logró un decreto de unión. La Enciclopedia Católica afirma que el Decreto de Florencia hizo todas las concesiones posibles a sus sentimientos y que no hay razón real para que no firmen ese Decreto ahora1. Sin embargo, estas uniones fueron efímeras y no lograron una reconciliación duradera. Las diferencias sobre la infalibilidad papal, la Inmaculada Concepción, el purgatorio, la consagración por las palabras de institución y la procesión del Espíritu Santo continuaron siendo puntos de fricción, a menudo por una mala representación del dogma al que se oponen1.
El diálogo ecuménico moderno
Un avance significativo en el siglo XX fue el levantamiento de las excomuniones mutuas en 1965 por el Papa Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Atenágoras3,4. Esta Declaración Conjunta Católico-Ortodoxa de diciembre de 1965 no solo levantó las anatemas, sino que también las entregó al olvido, como si nunca hubieran existido3. Sin embargo, como señala D. Melling, así como los anatemas originales no crearon el cisma, el levantamiento de los anatemas no lo terminó3.
Desde entonces, se ha intensificado el diálogo de caridad y el diálogo teológico. El Concilio Vaticano II enfatizó que las Iglesias Ortodoxas poseen verdaderos sacramentos, sobre todo —por sucesión apostólica— el Sacerdocio y la Eucaristía7. También reconoció que la diversidad de costumbres y observancias no es un obstáculo para la unidad, sino que añade a su belleza7.
Comisiones conjuntas han abordado temas como el misterio de la Iglesia y la Eucaristía, los sacramentos, la sucesión apostólica y el papel del obispo de Roma en el primer milenio8. Aunque persisten problemas, el deseo de restaurar la plena comunión eclesial sigue vivo, reconociendo que los pecados del pasado, por los que a menudo hubo culpa de ambas partes, aún nos cargan y exigen la expiación7. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos trabaja en estrecho contacto con el Patriarcado Ecuménico y las Iglesias Ortodoxas autónomas para reanudar el diálogo9.
Se ha llegado a la conclusión de que las dificultades entre ambas Iglesias son condicionadas por las debilidades humanas8. La meta es volver a donde estaban los Padres de la Iglesia, tratando a Roma como la trataron Atanasio, Basilio y Crisóstomo1. No se busca latinizar a los ortodoxos, sino que regresen a la antigua fe de sus Padres, manteniendo sus venerables ritos intactos1.
Conclusión
El Gran Cisma de Oriente fue un evento trágico y complejo, resultado de una acumulación de factores culturales, políticos y teológicos que se gestaron durante siglos. No fue un cisma por herejía, sino por una progresiva alienación y rivalidad, con el Patriarcado de Constantinopla jugando un papel central en la separación final. A pesar de los siglos de división, el espíritu de reconciliación ha crecido, y el diálogo ecuménico actual busca superar las barreras históricas y teológicas, reconociendo la validez de los sacramentos y la fe de las Iglesias Ortodoxas, con la esperanza de una futura reunificación de la Cristiandad.
Citas
El cisma oriental, The Encyclopedia Press. Enciclopedia Católica, §El Cisma Oriental. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19
Iglesia Griega, The Encyclopedia Press. Enciclopedia Católica, § Iglesia Griega. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
Miguel Cerulario, Edward G. Farrugia. Diccionario Enciclopédico del Oriente Cristiano, §Miguel Cerulario (2015). ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16
Isidoros C. Katsos. Sobre la Trinidad: Una Conversación Ecuménica, § 2. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Unión de la Cristiandad, The Encyclopedia Press. Enciclopedia Católica, §Unión de la Cristiandad. ↩ ↩2
Iglesia Ortodoxa, La, Edward G. Farrugia. Diccionario Enciclopédico del Oriente Cristiano, § Iglesia Ortodoxa, La (2015). ↩ ↩2
Papa Juan Pablo II. Viaje Apostólico en Azerbaiyán y Bulgaria: Visita de cortesía a Su Beatitud el Patriarca Maxim y al Santo Sínodo, Palacio Patriarcal, Sofía (24 de mayo de 2002) - Discurso, § 3 (2002). ↩ ↩2 ↩3
Diálogo: Iglesia Ortodoxa Oriental – Iglesia Católica: 2. Los primeros treinta años, Edward G. Farrugia. Diccionario Enciclopédico del Oriente Cristiano, §Diálogo: Iglesia Ortodoxa Oriental – Iglesia Católica: 2. Los Primeros Treinta Años (2015). ↩ ↩2
Papa Juan Pablo II. A la delegación del Patriarca Ecuménico (29 de junio de 2001) - Discurso, § 3 (2001). ↩