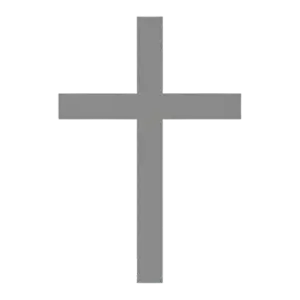Inquisición
La Inquisición se refiere a una institución eclesiástica específica establecida por la Iglesia Católica para combatir y suprimir la herejía. Su característica distintiva fue la concesión de poderes judiciales en asuntos de fe a jueces especiales por la autoridad eclesiástica suprema, operando como una oficina universal y permanente, no temporal o para casos individuales1. Antes del siglo XVI, la creencia de que la ortodoxia debía mantenerse a toda costa era universal entre los cristianos, y la Iglesia era vista como una sociedad perfecta y soberana, basada en la Revelación divina, con el deber primordial de preservar la pureza de la fe1. Aunque la supresión de la herejía por autoridades eclesiásticas y civiles es tan antigua como la Iglesia, la Inquisición como tribunal eclesiástico distinto es de origen posterior, evolucionando a partir de la legislación eclesiástica en respuesta a las condiciones históricas1.
Tabla de contenido
Orígenes y Desarrollo de la Inquisición Medieval
La supresión de la herejía en la sociedad cristiana es una práctica que se remonta a los primeros siglos de la Iglesia. Sin embargo, la Inquisición como tribunal eclesiástico formal surgió mucho más tarde, en el siglo XIII1. Durante las primeras tres décadas de este siglo, la institución no existía como tal. No obstante, la proliferación de herejías, especialmente el catarismo, que representaba una amenaza significativa para la sociedad cristiana, llevó a la percepción de la Inquisición como una necesidad política1.
Los gobernantes bizantinos ya habían reconocido el peligro que estas sectas representaban1. En el siglo XII, la situación de los herejes era que el Papa los excomulgaba y el emperador los ponía bajo proscripción civil, confiscando sus bienes1.
El Papa Inocencio III (1198-1216) no intensificó las leyes existentes contra la herejía, pero les dio un alcance más amplio a través de sus legados y el Cuarto Concilio de Letrán (1215)1. De hecho, la introducción de un procedimiento canónico regular por Inocencio III fue un servicio relativo para los herejes, ya que contribuyó a mitigar la arbitrariedad y la injusticia de los tribunales civiles en España, Francia y Alemania1. Mientras sus prescripciones estuvieron en vigor, no hubo condenas sumarias ni ejecuciones masivas, ni se establecieron la hoguera o el potro1. Aunque en una ocasión apeló al derecho romano para justificar la confiscación de bienes, no llegó a la conclusión extrema de que los herejes merecieran ser quemados1.
El Nuevo Tribunal y sus Características
El Papa no estableció la Inquisición como un tribunal distinto y separado, sino que nombró jueces especiales y permanentes que ejercían funciones doctrinales en nombre del pontífice1. La característica esencial de la Inquisición no residía en su procedimiento particular, como el examen secreto de testigos o la acusación oficial (común a todos los tribunales desde Inocencio III), ni en la persecución de herejes en todos los lugares (norma desde el Sínodo Imperial de Verona)1. Tampoco fue la tortura, que no se prescribió ni se permitió hasta décadas después del inicio de la Inquisición, ni las sanciones como el encarcelamiento o la hoguera, que ya existían mucho antes1.
El inquisidor era, en sentido estricto, un juez especial pero permanente, que actuaba en nombre del Papa y estaba investido del derecho y el deber de tratar legalmente los delitos contra la fe, siempre adhiriéndose a las reglas establecidas del procedimiento canónico y aplicando las penas habituales1.
Se consideró providencial que en ese momento surgieran dos nuevas órdenes religiosas, los Dominicos y los Franciscanos, cuyos miembros, por su formación teológica superior, estaban especialmente capacitados para la tarea inquisitorial1.
El Papa Gregorio IX (1227-1241) emitió la bula «Ad exstirpanda» en 1252, la cual se convirtió en un documento fundamental de la Inquisición. Esta bula, renovada por varios papas posteriores, ordenaba a las autoridades civiles, bajo pena de excomunión, ejecutar las sentencias legales que condenaban a los herejes impenitentes a la hoguera1.
Procedimiento de la Inquisición Medieval
El procedimiento comenzaba con un «término de gracia» de un mes, proclamado por el inquisidor al llegar a una zona afectada por la herejía1. Se convocaba a los habitantes a comparecer ante el inquisidor. Aquellos que confesaban voluntariamente recibían una penitencia adecuada, como una peregrinación, pero nunca un castigo severo como el encarcelamiento o la entrega al poder civil1. Estas interacciones a menudo proporcionaban pistas importantes y pruebas contra individuos, que luego eran citados ante los jueces1.
Si el acusado hacía una confesión completa y libre, el caso se resolvía rápidamente y sin desventaja para él1. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el acusado negaba los cargos, incluso bajo juramento. David de Augsburgo señaló cuatro métodos para obtener una confesión: el miedo a la muerte, la prisión, la privación de alimentos y la tortura1.
Los inquisidores, en general, eran hombres de carácter intachable y, a menudo, de una santidad admirable, muchos de ellos canonizados por la Iglesia1. La historia no justifica la hipótesis de que los herejes medievales fueran prodigios de virtud1. Sin embargo, algunos, como Robert le Bougre, un converso búlgaro al cristianismo y luego dominico, cayeron en un fanatismo ciego y provocaron ejecuciones masivas. En una ocasión, en 1239, Robert quemó a unas 180 personas en una semana. Posteriormente, fue depuesto y encarcelado de por vida por Roma1.
La decisión final se pronunciaba generalmente en una ceremonia solemne llamada sermo generalis o auto de fe1. Se leían los cargos al acusado y se le informaba del veredicto. La ceremonia incluía un discurso, el juramento de los funcionarios seculares de obedecer al inquisidor, «decretos de misericordia» (conmutaciones de penas) y, finalmente, la asignación de castigos a los culpables. Los condenados a prisión perpetua o muerte eran entregados al poder civil, concluyendo así el proceso inquisitorial1.
La Inquisición fue más activa en Europa Central y del Sur, incluyendo Lombardía, el sur de Francia (especialmente Toulouse y Languedoc), el Reino de Aragón y Alemania1. No se conoció en los países escandinavos y apareció en Inglaterra solo durante el juicio de los Templarios1.
La Inquisición Española
La Inquisición Española se estableció en un contexto de preocupaciones religiosas similares a las del sur de Francia1. Ya en 1226, Jaime I de Aragón había prohibido a los cátaros en su reino, y en 1228 los declaró fuera de la ley1. Por consejo de su confesor, Raimundo de Peñafort, solicitó a Gregorio IX que estableciera la Inquisición en Aragón1. Mediante la bula «Declinante jam mundi» del 26 de mayo de 1232, se encargó al arzobispo Esparrago y a sus sufragáneos buscar y castigar a los herejes, a menudo con la ayuda de dominicos y franciscanos1. En el Concilio de Lérida en 1237, la Inquisición fue formalmente confiada a estas órdenes1.
La Inquisición Española, sin embargo, adquirió su verdadero carácter e importancia con el reinado de los Reyes Católicos, Fernando e Isabel2. La fe católica estaba entonces amenazada por conversos falsos del judaísmo (marranos) y del islam (moriscos)1,3. El 1 de noviembre de 1478, Sixto IV autorizó a los Reyes Católicos a establecer la Inquisición1. Los jueces debían tener al menos cuarenta años, ser de reputación intachable, distinguidos por su virtud y sabiduría, maestros en teología o doctores en derecho canónico, y debían seguir las normas eclesiásticas habituales1. El 17 de septiembre de 1480, los Reyes Católicos nombraron a los dominicos Miguel de Morillo y Juan de San Martín como inquisidores para Sevilla, con dos clérigos seculares como asistentes1.
Pronto llegaron a Roma quejas sobre graves abusos1. En un breve de Sixto IV del 29 de enero de 1482, se les reprochó haber encarcelado injustamente a muchas personas, sometiéndolas a torturas crueles, declarándolas falsos creyentes y secuestrando los bienes de los ejecutados1. Se les advirtió que actuaran solo en conjunto con los obispos y se les amenazó con la deposición1.
Tomás de Torquemada y la Centralización
Fray Tomás Torquemada (1420-1498) fue el verdadero organizador de la Inquisición Española1,3. A solicitud de los Reyes Católicos, Sixto IV le otorgó el cargo de Gran Inquisidor1,3. Inocencio VIII aprobó este acto, y el 11 de febrero de 1486 y el 6 de febrero de 1487, Torquemada fue nombrado Gran Inquisidor para los reinos de Castilla, León, Aragón, Valencia, entre otros1. La institución se extendió rápidamente de Sevilla a otras ciudades como Córdoba, Jaén, Villarreal y Toledo1. Hacia 1538, existían diecinueve tribunales, a los que se añadieron tres en América española (México, Lima y Cartagena)1.
La Inquisición Española se distinguió de la medieval por su constitución monárquica y una mayor centralización1. También se caracterizó por la influencia constante y legalmente establecida de la corona en todos los nombramientos oficiales y el progreso de los juicios1.
Procedimiento y Análisis Histórico de la Inquisición Española
El procedimiento era sustancialmente el mismo que el de la Inquisición medieval, incluyendo un «término de gracia» de treinta a cuarenta días, que a menudo se prolongaba1. El encarcelamiento solo ocurría cuando se había llegado a la unanimidad o se había probado el delito1. El examen del acusado se realizaba en presencia de dos sacerdotes desinteresados, quienes debían evitar cualquier acto arbitrario1. La defensa siempre estaba a cargo de un abogado1. Los testigos, aunque desconocidos para el acusado, juraban decir la verdad, y se imponían penas muy severas, incluso la muerte, a los testigos falsos1. La tortura se aplicó con frecuencia y crueldad, aunque no más que en el sistema de tortura judicial de Carlos V en Alemania1.
La Inquisición Española no merece ni el elogio exagerado ni la vilificación igualmente exagerada que a menudo se le atribuyen1. El número de víctimas no puede calcularse con precisión1. Los autos de fe, tan denostados, eran en realidad ceremonias religiosas (actus fidei)1. La crueldad atribuida a figuras como San Pedro Arbúes, a quien no se le puede atribuir con certeza una sola sentencia de muerte, pertenece al ámbito de la fábula1. Sin embargo, la naturaleza eclesiástica predominante de la institución es incuestionable1. La Santa Sede sancionó la institución, concedió al Gran Inquisidor la instalación canónica y, con ella, la autoridad judicial en materia de fe, y de él la jurisdicción pasaba a los tribunales subsidiarios bajo su control1. Los Papas siempre admitieron apelaciones a la Santa Sede, avocaron juicios completos en cualquier etapa, eximieron a clases enteras de creyentes de su jurisdicción e intervinieron en la legislación, llegando a deponer a Grandes Inquisidores1.
La Inquisición Española sirvió para repeler el Protestantismo en el siglo XVI, pero no pudo expulsar el racionalismo francés y la inmoralidad del siglo XVIII1. Permaneció operativa hasta el siglo XIX1.
El Santo Oficio en Roma
La gran apostasía del siglo XVI, la filtración de la herejía en tierras católicas y el progreso de las enseñanzas heterodoxas en todas partes, impulsaron al Papa Pablo III a establecer la «Sacra Congregatio Romanae et universalis Inquisitionis seu sancti officii» (Sagrada Congregación de la Inquisición Romana y Universal o del Santo Oficio) mediante la Constitución «Licet ab initio» del 21 de julio de 15421. Este tribunal inquisitorial se estableció para combatir o suprimir la herejía1. El Papa Gregorio XVI, en 1835, se refirió a los Cardenales de la Santa Iglesia Romana como inquisidores generales para toda la comunidad cristiana4.
En la actualidad, la Congregación para las Causas de los Santos, que se ocupa de la investigación de las causas de los santos, sigue un procedimiento que implica el envío de un expediente de la investigación junto con los documentos adjuntos a la Congregación, según las normas establecidas5.
Citas
Inquisición, La Prensa Enciclopédica. Enciclopedia Católica, § Inquisición. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31 ↩32 ↩33 ↩34 ↩35 ↩36 ↩37 ↩38 ↩39 ↩40 ↩41 ↩42 ↩43 ↩44 ↩45 ↩46 ↩47 ↩48 ↩49 ↩50 ↩51 ↩52 ↩53 ↩54 ↩55 ↩56 ↩57 ↩58 ↩59 ↩60 ↩61 ↩62 ↩63 ↩64 ↩65
España, La Prensa Enciclopédica. Enciclopedia Católica, §España. ↩
Tomás de Torquemada, La Prensa Enciclopédica. Enciclopedia Católica, §Tomás de Torquemada. ↩ ↩2 ↩3
Papa Gregorio XVI. Dum acerbissimas (26 septiembre 1835) (1835). ↩
Congregación para las Causas de los Santos. Nuevas Leyes para las Causas de los Santos, § 35 (1983). ↩