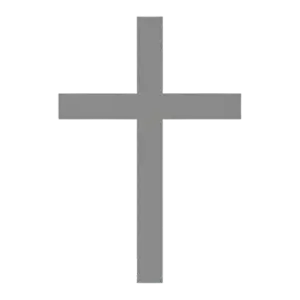Quietismo
El quietismo es una doctrina mística que ha sido condenada por la Iglesia Católica, caracterizada por la creencia de que la perfección espiritual se alcanza mediante una completa pasividad y aniquilación del alma, permitiendo que Dios actúe sin la intervención de la voluntad humana. Esta pasividad se extiende a la inactividad mental y volitiva, llevando a una indiferencia hacia las acciones externas, los sacramentos y las leyes morales. Aunque sus raíces se encuentran en diversas tradiciones místicas, el quietismo en su sentido más estricto fue desarrollado en el siglo XVII por Miguel de Molinos, cuyas enseñanzas fueron explícitamente proscritas por la Iglesia debido a sus implicaciones erróneas para la moralidad y la práctica de la fe.
Tabla de contenido
Definición y Características Generales
En su sentido más amplio, el quietismo es una doctrina que postula que la máxima perfección humana reside en una especie de autoaniquilación psíquica, que culmina en la absorción del alma en la Esencia Divina, incluso durante la vida terrenal1. En este estado de «quietud,» la mente se vuelve completamente inactiva, dejando de pensar o querer por sí misma para permanecer pasiva mientras Dios opera en ella1. Se considera una forma de misticismo falso o exagerado que, bajo la apariencia de una espiritualidad elevada, contiene nociones erróneas que, si se siguieran de manera consistente, serían perjudiciales para la moralidad1.
El quietismo a menudo se ve favorecido por teorías panteístas y similares, e implica ideas particulares sobre la cooperación divina en los actos humanos1. En un sentido más restringido, el quietismo se refiere al elemento místico presente en las enseñanzas de varias sectas que surgieron dentro de la Iglesia y que fueron declaradas heréticas1. En algunos de estos grupos, la enseñanza quietista fue el error principal, mientras que en otros fue una consecuencia de doctrinas erróneas más fundamentales1.
Orígenes y Manifestaciones Históricas
Aunque el quietismo se asocia principalmente con el movimiento del siglo XVII, sus características esenciales se encuentran en religiones orientales como el brahmanismo panteísta y el budismo, que buscan una forma de autoaniquilación y un estado de indiferencia que conduce a una tranquilidad imperturbable1.
Dentro del contexto cristiano, se han observado manifestaciones de quietismo en diversas épocas:
Hermanos y Hermanas del Libre Espíritu (Siglos XIII-XV)
Estos grupos, con principios panteístas, sostenían que aquellos que alcanzaban la perfección —es decir, la completa absorción en Dios— no necesitaban el culto externo, los sacramentos o la oración1. Creían que no debían obediencia a ninguna ley, ya que su voluntad era idéntica a la de Dios, y podían satisfacer sus deseos carnales sin manchar el alma1.
Iluminados (Alumbrados)
Una secta que causó disturbios en España durante los siglos XVI y XVII, cuyas enseñanzas eran sustancialmente similares a las de los Hermanos y Hermanas del Libre Espíritu1.
El Quietismo en Sentido Estricto: Miguel de Molinos
El quietismo en su acepción más estricta fue desarrollado y defendido en el siglo XVII por el sacerdote español Miguel de Molinos (1640-1696)1,2. Nació en Muniesa, España, y se estableció en Roma, donde sus escritos sobre misticismo y vida espiritual inicialmente gozaron de gran popularidad2.
La Doctrina de Molinos
La obra principal de Molinos, Guía Espiritual (publicada en italiano en 1675), fue aprobada por varios teólogos y autoridades eclesiásticas, llegando a tener veinte ediciones en doce años2. Sin embargo, sus enseñanzas fueron posteriormente examinadas por la Inquisición tras acusaciones de jesuitas y dominicos2.
Las proposiciones clave del sistema de Molinos, que fueron posteriormente condenadas, incluyen:
Aniquilación de las potencias humanas: El hombre debe reducir sus propias facultades a la nada, lo que constituye la «vía interior»3,1.
Ofensa a Dios por la actividad: Desear operar activamente es ofender a Dios, quien desea ser el único agente; por lo tanto, es necesario abandonarse completamente a Dios y permanecer como un cuerpo inanimado3,1.
Inactividad como medio de perfección: Al no hacer nada, el alma se aniquila y regresa a su origen, la esencia de Dios, en la cual se transforma y diviniza3,1.
Indiferencia ante el pecado: Si Dios quiere que uno peque, no se debe desear no haber pecado1. Molinos llegó a excusar actos carnales impuros, afirmando que no eran censurables si la voluntad libre no participaba en ellos, sino que eran instigados por el demonio en la parte sensual del hombre2.
Rechazo de las obras externas: Las acciones externas no hacen bueno al hombre; solo importan las acciones internas realizadas por el Padre que habita en nosotros1. Las obras penitenciales, es decir, la mortificación voluntaria, deben ser desechadas como una carga gravosa e inútil1.
Desinterés por la salvación personal: El alma no debe considerar la recompensa, el castigo, el paraíso, el infierno, la muerte o la eternidad3. No debe desear su propia perfección, virtudes, santidad o salvación, sino que debe eliminar la esperanza de estas3.
Inutilidad de la reflexión y la confesión: En la vida interior, toda reflexión es dañina, incluso sobre las acciones humanas y los propios defectos4,3. La «vía interior» no tiene nada que ver con la confesión, los confesores, los casos de conciencia, la teología o la filosofía1.
Condena de Molinos y sus Proposiciones
En mayo de 1685, el Santo Oficio formuló cargos contra Molinos y ordenó su arresto2. El 3 de septiembre de 1687, fue declarado hereje dogmático y sentenciado a cadena perpetua2.
El Papa Inocencio XI, mediante la bula Coelestis Pastor del 20 de noviembre de 1687, condenó sesenta y ocho proposiciones de Molinos como heréticas, sospechosas, erróneas y escandalosas3,2. La condena de estas proposiciones ilustra la postura firme de la Iglesia contra el quietismo en sus formas extremas y moderadas1.
Entre las proposiciones condenadas se encuentran:
«Es necesario que el hombre reduzca sus propias potencias a la nada, y este es el camino interior»3.
«Querer obrar activamente es ofender a Dios, que quiere ser él solo el agente; y por lo tanto es necesario abandonarse enteramente en Dios y después continuar existiendo como un cuerpo inanimado»3.
«La actividad natural es enemiga de la gracia, e impide las operaciones de Dios y la verdadera perfección, porque Dios quiere obrar en nosotros sin nosotros»3.
«El alma no debe recordar ni a sí misma, ni a Dios, ni a cosa alguna, y en la vida interior toda reflexión es dañina, incluso la reflexión sobre sus acciones humanas y sobre sus propios defectos»3,4.
«El que entrega su libre albedrío a Dios no debe preocuparse de nada, ni del infierno, ni del cielo; ni debe tener deseo de su propia perfección, ni de virtudes, ni de su propia santidad, ni de su propia salvación, cuya esperanza debe eliminar»3.
Semiquietismo
Tras la condena de Molinos, surgió una forma menos radical de quietismo conocida como Semiquietismo, cuyos principales defensores fueron el arzobispo francés François Fénelon y Madame Guyon1,2. Aunque tomaron de Molinos la enseñanza del «amor puro,» sus doctrinas también enfrentaron la censura eclesiástica1,2.
La Visión Católica frente al Quietismo
La enseñanza católica evita los extremos del quietismo1. Si bien el alma, asistida por la gracia divina, puede alcanzar un alto grado de contemplación, desapego de las cosas creadas y unión espiritual con Dios, esta perfección no conduce a la pasividad quietista ni al subjetivismo1. Por el contrario, implica un esfuerzo más serio por trabajar para la gloria de Dios, una obediencia más profunda a la autoridad legítima y, sobre todo, una subyugación más completa del impulso y la tendencia sensual1.
La Iglesia enseña que la fe, si bien es esencial para la salvación, debe ir acompañada de buenas obras, ya que la gracia perfecciona la naturaleza y no la anula. La participación activa del ser humano, su libre albedrío y su cooperación con la gracia son fundamentales en el camino hacia la santidad. La vida cristiana no es de inercia, sino de amor activo, servicio y búsqueda constante de la voluntad de Dios a través de la razón, la oración y los sacramentos.
Conclusión
El quietismo, en sus diversas formas, ha sido consistentemente rechazado por la Iglesia Católica debido a su visión distorsionada de la relación entre Dios y el hombre, que anula la libertad humana, la responsabilidad moral y la necesidad de la acción en la vida espiritual. La condena de Molinos y sus proposiciones subraya la importancia de la colaboración humana con la gracia divina y la participación activa en la propia salvación, en consonancia con la tradición bimilenaria de la Iglesia.
Citas
Quietismo, The Encyclopedia Press. Enciclopedia Católica, §Quietismo. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24
Miguel de Molinos, The Encyclopedia Press. Enciclopedia Católica, §Miguel de Molinos. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10
Papa Inocencio XI. Coelestis Pastor (1687). ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12
Errores de Miguel de Molinos - Condenado en el decreto del Santo Oficio, 28 de agosto, y en las constituciones «Coelestis Pastor», 20 de nov., 1687, Heinrich Joseph Dominicus Denzinger. Las Fuentes del Dogma Católico (Enchiridion Symbolorum), § 2209 (1854). ↩ ↩2