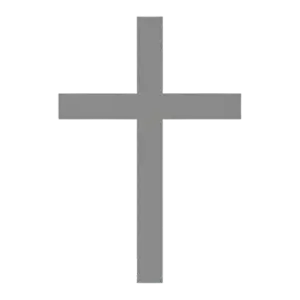Segundo templo de Jerusalén

El Segundo Templo de Jerusalén, también llamado Templo de Herodes, fue la tercera y última edificación del santuario sagrado del pueblo de Israel en la ciudad de Jerusalén, reconstruida después del exilio babilónico y ampliada bajo el gobierno de Herodes el Grande. Su historia, arquitectura y significado litúrgico han sido objeto de profunda reflexión en la tradición católica, que lo interpreta como una prefiguración del cuerpo resucitado de Cristo y del templo espiritual que la Iglesia constituye en el Espíritu Santo1,2.
Tabla de contenido
Historia del Segundo Templo
Reconstrucción bajo Zorobabel
Tras la destrucción del Primer Templo por Nabucodonosor en 586 a.C., los judíos regresaron del cautiverio y, bajo la dirección de Zorobabel, iniciaron la reconstrucción del santuario alrededor del 537 a.C. Esta primera fase, aunque modesta, marcó la restauración del culto al Dios de Israel y la reanudación de los sacrificios en el altar del holocausto1.
Ampliación y renovación bajo Herodes
Herodes el Grande, nombrado rey de los judíos por el Senado romano, emprendió una ambiciosa remodelación del templo que comenzó en el año 10 a.C. y continuó durante varias décadas, empleando a miles de obreros y artesanos. El proyecto incluyó la ampliación de los patios, la construcción de la famosa fachada occidental y la elevación del plataforma del Monte del Templo, convirtiéndolo en una de las mayores obras arquitectónicas del mundo antiguo3,1. La obra se completó aproximadamente en el año 64 d.C., poco antes de la destrucción final del templo por los romanos en el año 70 d.C.1.
Destrucción y legado
La caída del Segundo Templo a manos de Tito y sus legiones marcó el fin del culto sacrificial judío y abrió la puerta a la reinterpretación cristiana del templo como símbolo del cuerpo de Cristo. La pérdida del edificio físico no anuló su significado teológico; al contrario, intensificó la reflexión patrística y magisterial sobre su cumplimiento en la Nueva Alianza4,5.
Significado litúrgico y teológico en la tradición católica
Tipología del templo y Cristo
Los Padres de la Iglesia y los teólogos contemporáneos han sostenido que el templo de Jerusalén prefigura a Jesús mismo. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que Jesús amó el templo con «celoso amor» y que su cuerpo resucitado se convierte en el «templo definitivo» de la salvación2,6. Esta tipología se basa en pasajes evangélicos donde Jesús declara que destruirá el templo y lo levantará en tres días, refiriéndose a su propia muerte y resurrección7.
Enseñanzas de San Benedicto XVI
En sus reflexiones teológicas, el Papa Benedicto XVI profundizó la imagen del «Nuevo Templo» al señalar que la expiación de Cristo en la cruz sustituye los sacrificios del templo, y que el cuerpo resucitado de Jesús constituye el templo vivo donde habita el Espíritu Santo. Según el Papa, la ruptura del velo del templo al morir Jesús simboliza la apertura del acceso directo a Dios para todos los creyentes8,9. Además, sostuvo que la Eucaristía es la celebración del nuevo culto, donde el altar se traslada al propio Cristo y a la comunidad de los fieles10.
El templo en el Catecismo
El CCC (cánones 586‑593) subraya que la predicción de la destrucción del templo por parte de Jesús anuncia la llegada de una nueva era de salvación, en la que el «cuerpo de Cristo» se erige como el verdadero santuario. La Iglesia, como «templo del Espíritu Santo», continúa la misión del templo terrenal, pero en una dimensión espiritual y universal2,6.
El templo y la Eucaristía
La liturgia católica interpreta la institución de la Eucaristía como la fundación del «nuevo templo». En la Última Cena, Jesús transforma el pan y el vino en su cuerpo y sangre, ofreciendo un sacrificio perpetuo que supera el antiguo culto del templo. Los Padres y los magisterios destacan que la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús al morir cumplen la visión de Ezequiel del templo futuro, revelando la presencia del Espíritu y la vida nueva en la comunidad eucarística8,9.
Escatología del templo
En la escatología católica, el templo terrenal es visto como una sombra del templo celestial descrito en el Apocalipsis. La destrucción del templo de Jerusalén no es el fin del símbolo, sino su transformación en la «Nueva Jerusalén», donde «el trono de Dios y del Cordero» constituye el templo eterno11. Esta visión se alinea con la enseñanza de que la Iglesia, como «casa espiritual», será la morada definitiva del Dios viviente en la plenitud de los últimos tiempos12.
Influencia en la devoción y peregrinación
Desde los primeros siglos, los cristianos han venerado el sitio del templo como lugar de memoria de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Los peregrinos medievales describían la experiencia de «entrar en el tabernáculo de Cristo» al visitar Jerusalén, aunque el edificio físico ya no existía, resaltando la continuidad del culto a través del recuerdo y la oración4. La tradición católica mantiene esta práctica mediante la veneración de los santuarios que conmemoran los eventos del templo, como la Basílica del Santo Sepulcro y la Iglesia del Cenáculo.
Legado arqueológico y patrimonial
Los restos del Segundo Templo, incluidos los muros de la plataforma conocida como el «Muro de los Lamentos», siguen siendo testimonio histórico y espiritual. La arqueología ha confirmado la magnitud de la obra de Herodes y la organización de los diferentes patios (sacerdotes, israelitas, mujeres y gentiles) descritos por Flavio Josefo, corroborando los relatos bíblicos y patrísticos1. La Iglesia Católica reconoce la importancia de preservar estos vestigios como signos de la continuidad de la revelación divina y del cumplimiento profético en Cristo.
En síntesis, el Segundo Templo de Jerusalén ocupa un lugar central en la historia de la salvación: como centro del culto judío, como prefiguración del cuerpo de Cristo y como fundamento de la comprensión católica del templo espiritual que la Iglesia constituye hoy. Su destrucción no anuló su significado, sino que lo elevó a la dimensión eterna del templo celestial, donde Cristo reina como la verdadera morada de Dios entre los hombres.
Citas
Templo de Jerusalén, The Encyclopedia Press. Enciclopedia Católica, §Templo de Jerusalén. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
Sección segunda I. Los credos, Catecismo de la Iglesia Católica, § 593. ↩ ↩2 ↩3
Jerusalén (antes del 71 d.C.), The Encyclopedia Press. Enciclopedia Católica, §Jerusalén (Antes del 71 d.C.). ↩
J. Warren Smith. «Si me olvido de ti, Jerusalén»: El lugar de Sion en el cristianismo global, § 9. ↩ ↩2
B1 - La significación teológica del diálogo entre judíos y cristianos, Papa Benedicto XVI. Gracia y vocación sin arrepentimiento: Comentarios al Tratado De Iudaeis, §Communio: Revista Católica Internacional, vol. 45, nº 1 (Primavera de 2018) (2018). ↩
Sección segunda I. Los credos, Catecismo de la Iglesia Católica, § 586. ↩ ↩2
I. El santuario, memoria de los orígenes - Una iniciativa «desde arriba», Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. El Santuario: Memoria, Presencia y Profecía del Dios viviente, § 5 (1999). ↩
Pablo T. Gadenz. Jesús, el nuevo Templo en el pensamiento del Papa Benedicto XVI, § 14. ↩ ↩2
Pablo T. Gadenz. Jesús, el nuevo Templo en el pensamiento del Papa Benedicto XVI, § 15. ↩ ↩2
Pablo T. Gadenz. Jesús, el nuevo Templo en el pensamiento del Papa Benedicto XVI, § 13. ↩
Capítulo XIV - Lugares, gestos y objetos sagrados - 102. El Templo, Congregación para las Iglesias Orientales. Instrucción para la aplicación de las prescripciones litúrgicas del Código de Cánones de las Iglesias Orientales, § 102 (1996). ↩
II. - Temas fundamentales en las Escrituras judías y su recepción en la fe en Cristo - B. Temas fundamentales compartidos - 7. Oración y culto, Jerusalén y el Templo: A) en el Antiguo Testamento, Pontificia Comisión Bíblica. El pueblo judío y sus Sagradas Escrituras en la Biblia cristiana (24 de mayo de 2001), § 48 (2001). ↩